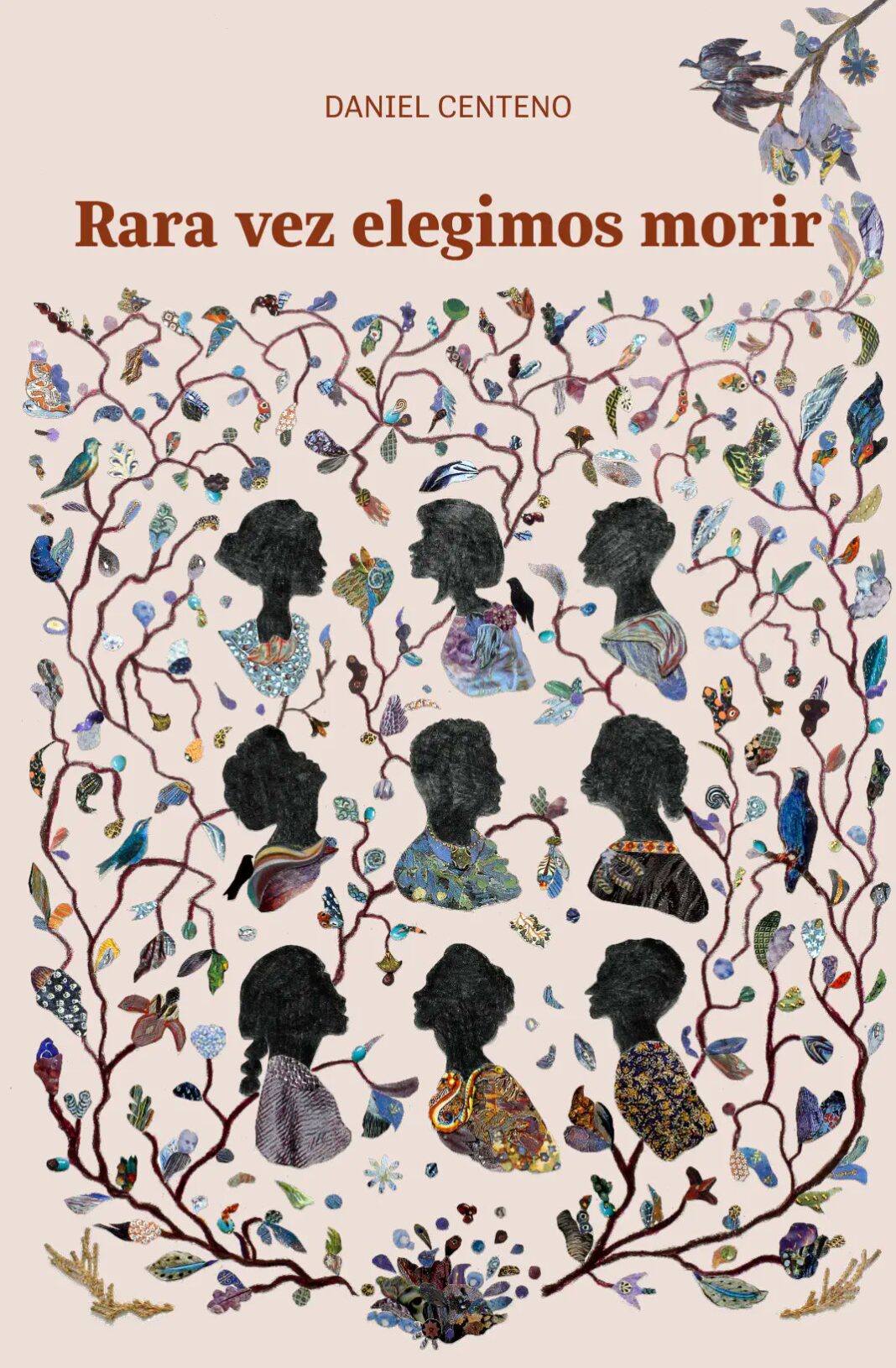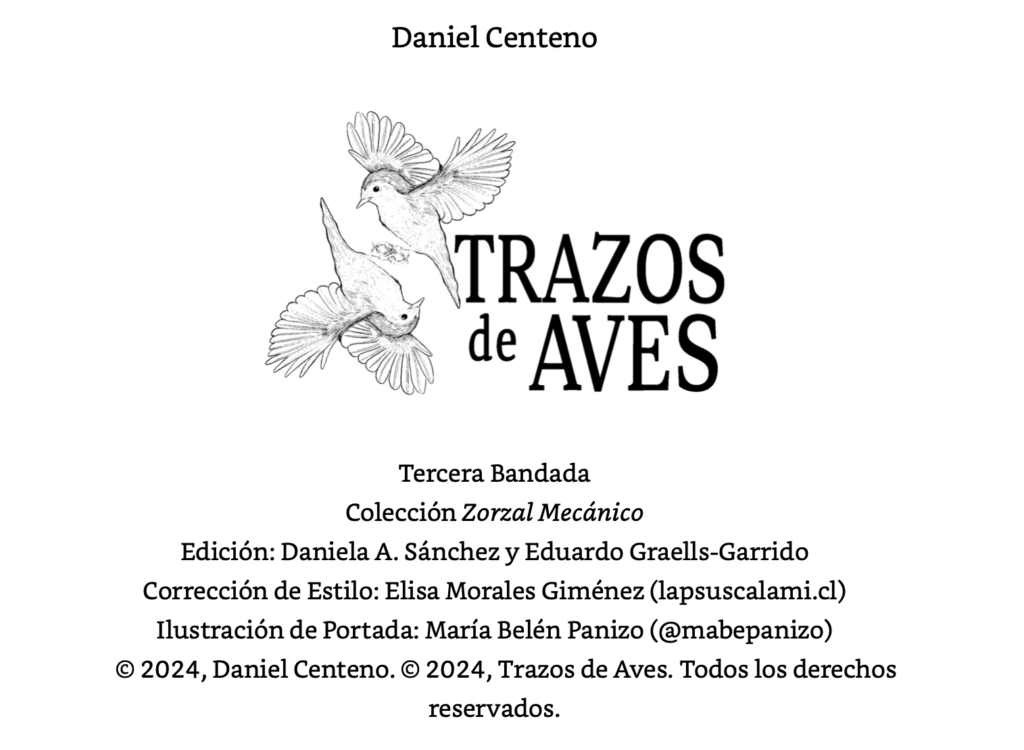La Gualdra 613 / Novedades Editoriales
El cuerpo de Bety emitía una música calmada que de ningún modo le hacía justicia a la felicidad que siempre hubo en su sonrisa. Al principio traté de ignorar su origen. Podía ser que las melodías salieran de nosotros como emana el sudor, un mecanismo natural del cuerpo para mantener su temperatura; quizá, en cambio, se trataba de un sonido casi siempre inofensivo, como la sibilancia que hacen algunos asmáticos cuando respiran, haciendo visibles sus pulmones. Pero cualquiera de mis hipótesis se venía abajo al ver a los fantasmas, siguiendo a todo el mundo como sombras. La mayoría del tiempo eso parecían, con sus pequeñas cajas musicales sujetas en las manos.
—¿Por qué tu música es tan triste? —fue lo primero que Bety me dijo.
No sabía que mi música era triste, pero no me sorprendió.
Mis padres me habían comprado unas orejeras enormes que atenuaban el ruido del exterior. Insistí tanto en mi cumpleaños que no les quedó más remedio. Los fantasmas eran suficiente recordatorio de la muerte, no necesitaba que la música lo fuera.
—Somos tus padres —me dijo mi madre la primera vez que me arrancó las orejeras del cuerpo—. ¿Qué tiene de malo nuestra música?
Traté de explicarle señalando detrás de ella, a lo que respondió incrédula. Luego dibujé infantilmente lo que estaba viendo, lo que veía siempre.
—Ahí vas con otro de tus dibujos —dijo mi madre, recordando quizá los que había recogido sobre mi cama o de la mesita de mi habitación. Yo no podía evitarlo. Solo al dibujar a los fantasmas lograba sacarlos de mi mente, como si cederles ese espacio me eximiera de culpa por haberlos visto.
Aunque mi madre no lo supo entonces, los dibujos que hacía eran de nuestros parientes, los niños de la escuela o en el parque; donde hay personas hay fantasmas, y no me alcanzaban las hojas para darles espacio a todos.
Mi relación con los fantasmas había comenzado con el de mi madre. Al principio pensé que se trataba del fantasma de mi abuela, porque se parecía mucho. No sabía que era ella. Una versión de mi madre, muerta.
Al ver mis dibujos, ella pareció comprender lo que yo había estado haciendo toda mi infancia, y se le ensombreció tanto el gesto que por unos días se apartó de mí para que no la viera, o quizá porque no quería verme.
Recuerdo la primera vez que mis padres oyeron sus propias melodías, aunque por mucho tiempo no supe que fue la primera. Mi madre había dejado encendida la radio mientras revisaba unas cosas en el librero, entonces escuchó la música que solo pertenecía a mi padre y comenzó a preguntar por él.
—¿Dónde estás? —se puso a gritar por toda la casa. El volumen estaba alto, hubiera sido fácil ubicar el origen si realmente lo hubiera buscado; pero ella buscaba a mi padre, porque aún no asociaba la radio con él. Cuando él volvió a casa y la música apareció en la radio una vez más, imitando la suya, mi madre dijo:
—¿La escuchas? Así te oyes. Así te oigo, mi amor.
El día que mi padre escuchó la melodía de mi madre se lo dijo sin ceremonias, y la vi entristecerse porque entonces yo ya le había dicho de dónde venía, dibujando la caja de música y el fantasma como quien regala un retrato familiar en el cementerio.
Mi madre bailó con él, repitiendo algo en su oído. Mi padre también se entristeció con lo que ella le dijo.
Ambos se quedaron muy pegados, de pie, apenas moviendo ligeramente los zapatos. Yo había transformado la música, que los hacía tan felices, en un recordatorio de sus muertes.
En una de esas tardes en que yo salía a jugar sin quitarme las orejeras, con mis padres a mis espaldas como fantasmas con sus cajitas, apareció una niña que ya jamás podría olvidar. Se llamaba Bety. De pronto, sin saludar siquiera, se había puesto a bailar moviéndose entre todos los niños del parque, mezclando las coreografías improvisadas que en ella parecían absolutamente naturales. En ese entonces yo trataba de mirar a la gente por los pies, porque los fantasmas no llegaban tan abajo. Me había cansado de verlos y de tener que dibujarlos. Era seguro verle los pies a la gente y los de Bety bailaban con la alegría que yo les había quitado a mis padres.
No hubiera alzado la vista de no ser porque sus movimientos tenían el mismo ritmo que la música que débilmente llegaba a mis oídos, como si conociera su melodía.
Con expresión de disgusto, me preguntó, pegada a mi cara:
—¿Por qué tu música es tan triste?
Yo no le entendí, porque hablaba muy rápido.
Hizo una mueca de fastidio y me quitó los audífonos.
—¡Te pregunté por tu música triste, niño! —gritó con más fuerza, aunque yo ya podía escucharla claramente—. ¿Así está mejor?
Por la forma en que reaccioné, ella debió de saber lo que pasaba por mi mente. O al menos lo intuyó.
—Pobrecito —me dijo—. Mejor póntelos de nuevo.
Yo nunca había escuchado mi propia música. Seguramente también había un fantasma detrás, con su pequeña caja apretada en un puño: un viejo amargado debería de sostenerla como si la odiara, y a mí, de paso, por tener que seguirme.
Cuando Bety se fue, corrí hasta mis padres y les pedí que grabaran mi música, que la pusieran en la radio como ellos ponían la suya para apaciguar un poco el sonido de sus cuerpos cansados, o quizá para tratar de sincronizarse con el mundo.
—No se puede —me dijeron—. ¿Por qué quieres oírte?
—Porque quiero —les dije.
Esa noche insistí en hacerles preguntas. Mis padres hicieron lo posible por responder, pero no lo sabían.
—No hemos escuchado tu canción en ningún otro lado —me dijeron.
Nuestra siguiente tarde juntos, Bety se movió con lentitud junto a mí, como si su cuerpo pesara más por estar conmigo y yo fuera una carga para su ritmo natural. Avanzamos sobre el pastito recién cortado y un puñado de flores moradas que combinaban muy bien con el color de mi piel cuando me tomó por la fuerza. Entonces alcé la vista.
—¿Por qué te hicieron con una canción tan triste? —me preguntó—. Le falta alegría a tu vida. Con razón nunca te quitas esa cosa de las orejas. Yo tampoco querría oírme así.
No tenía sentido para mí que ella pudiera escucharse. Nadie, ni siquiera yo, que podía ver a los fantasmas, podía hacerlo.
Mis padres habían sido honestos al decirme que ellos no escuchaban su propia música, que la habían descubierto el uno para el otro, gracias a la radio.
—¿Y mi fantasma? —les pregunté—. ¿Pueden verlo?
Mis padres levantaron la vista sobre mí apenas unos segundos, los suficientes para negar, aliviados.
—No puedes escuchar tu música como los demás lo hacemos—me dijo mi madre—. Es algo parecido a lo que nos pasa a todos con nuestra voz, que llega distorsionada a los oídos: cambia por los huesos, que también oyen. La música simplemente se queda atorada en ellos, es lo que te hace vibrar.
Para mí, lo más inesperado de aquella explicación fue que en mi voz había un poco de mis huesos.
Pero Bety la oía. Yo estaba seguro de que oía su propia música, instrumental, calmada; el piano iba tan lento que por momentos se detenía mientras pisaba las flores, llenándose las suelas con pequeños pétalos morados que luego embarraba en el pavimento. Buscaba a los otros porque estaba harta de su propia música, porque no quería sincronizarse con su vida. Quería que la música fuera algo más que un eco de su propio cuerpo en el mundo, una forma de habitar muy parecida a su sombra.
Aun con todo eso, mi música no podía ser más triste que la suya. De algún modo, ella la transformaba, reinterpretándola en algo más alegre, o quizá su baile siempre fue triste y yo simplemente la recuerdo con la felicidad que me daba verla.
—No es cierto que mi música sea triste —le dije—. Es que, como la tuya sí es triste, el mundo entero te lo parece, ¿no crees?
A carcajadas, Bety me tomó de las manos por la fuerza y se puso a bailar conmigo lo que luego conocería como un vals.
—A ver, niño, no me vengas con tonterías. ¿Crees que no conozco mi propia música? ¿Qué podría bailar si no conociera el ritmo de mi alma?
—¿Entonces sí la escuchas? —le pregunté, pero ella me ignoró, subiendo bruscamente mis brazos en el aire, bajándolos con menos ritmo incluso. Harta de mí, me soltó. Al encontrarse conmigo había perdido todo su ritmo, que ejercía con gracia cuando bailaba sola.
—No me hallo contigo —me dijo desconcertada, como si hubiera descubierto un secreto horrible.
Aunque Bety había sido grosera, de algún modo sentí que era mi culpa, que la música que emitía mi cuerpo era verdaderamente triste y le había arruinado su alegría. ¿También de eso sería culpable? Me odié tanto entonces. Pensé que yo había sido los zapatos que pisaron su alma y la volvieron una mancha en el pavimento.
No podía hacerle eso a Bety, así que aprendí a bailar.
Le pedí a mi madre que practicáramos. No supe explicarle cuál era el baile que Bety había tratado de hacer conmigo, pero me subí a la silla del comedor y desde ahí moví sus brazos hacia arriba y hacia abajo, casi ceremoniosamente, tratando de corregir el caos que yo propiciaba con mi sola presencia.
—¿Quieres aprender a bailar el vals? Qué niño tan raro —me dijo. Aun así, bailó conmigo cada tarde que Bety se ausentó de mi vida. Mi padre, absolutamente celoso, se robó a mi madre algunos de esos días, bailando al vals con ella. Se reían como niños perfectamente armoniosos, como si sus melodías hubieran sido compuestas para ser tocadas juntas, igual que sus cuerpos, y ellos de pronto hubieran recordado la alegría en la música.
—Los odio —les dije, aunque no era cierto.
El día que Bety volvió, corrí hasta ella con las orejeras puestas. No quería dejar de escuchar la música de mis padres, que seguía en mi cabeza y me daba el ritmo para bailar. La tomé por las manos igual que ella lo había hecho antes, un poco a la fuerza, y comencé a guiarla en el baile que ella intentó conmigo la primera vez.
Mi madre me había dado el consejo de no apresurar nada.
—Eres solo un niño. No tienes prisa.
Mi padre, en cambio, fue a mi cuarto en la noche y dijo:
—¡Tú puedes, galán!
Era fácil ignorar al fantasma detrás de ella. La verdad es que todo su color borraba de la vista cualquier lucecita pálida, enmudecida por un entorno más vivo.
—¿Cómo vamos a bailar si no oyes nuestra música? —se puso a gritar Bety, confundida y tensa.
No era mi intención que nuestra música congeniara como la de mis padres, ni que ese ritmo determinara el de nuestros pasos; quería olvidarme de eso, de todo, quería que sus deseos de un ridículo vals aplastando flores no se vieran opacados por mí. Quería revivir en nosotros la alegría de mis padres.
A fin de cuentas, lo que más deseaba era que sonriera al hacer conmigo lo que antes le había provocado dejar de sonreír.
Bety no trató de detenerme, ni dijo nada luego de que la hice saltar al pastito y de que comencé a guiarla. Tan solo me miró muy atenta, tratando de seguir el ritmo de mis movimientos. De vez en cuando yo nos hacía tropezar, aunque era un baile lento. Bety se reía entonces, pero quedito, como al ritmo del tamaño de mi tropiezo, apenada quizá por interrumpir mis intentos por complacerla.
Incluso si oía la música de mis padres en mi cabeza, el vacío de las orejeras me entorpecía la coordinación. Así que me las quité.
Bety volvió a sonreír, muy cerca de mi cara.
Cuando al fin la solté, quise hablar, pero Bety no me dejó.
—Me parece muy tierno que trates de ignorar tu música por mí —me dijo—. Pero no me gusta que para hacerlo tengas que ignorar la mía.
—Yo no escucho mi propia música —le dije, pero Bety ya se estaba alejando como llegó: de repente, corriendo como si bailara sola—. No te vayas —le supliqué—. Puedo mostrarte cómo es tu fantasma.
Bety se detuvo tan de golpe que por un instante me pareció que incluso su fantasma dejó de tocar su melodía.
—¿Cómo dijiste? —me preguntó, más curiosa que molesta, pero sin duda ambas cosas a la vez.
Yo no llevaba mis dibujos conmigo, así que le pedí que me visitara. Una vez ahí podría poner la música en la radio y bailaríamos mejor. El momento no se arruinaría como este.
—Puedo dibujar tu fantasma, si tú quieres. Puedo mostrártelo —le dije. Pensé que le entusiasmaría la idea.
Bety no me dijo nada. Le pidió a sus padres que la dejaran jugar conmigo, en mi casa. Nuestros padres platicaron en la sala, mientras yo le enseñaba mis dibujos en la habitación.
—¿Tú sabes de dónde viene nuestra música? —le pregunté.
Ella estaba mirando los rostros de los dibujos, consternada. Su música no se hizo más intensa, pero me lo pareció, como si su muerte se hiciera más presente.
—¿Por qué dibujas esto? —me preguntó, y desde ese instante no pudo apartar su vista de mí.
Mi madre subió para saber si todo estaba bien y llevó consigo la radio, que le había pedido que me prestara. Nos sonrió a ambos porque imaginaba que íbamos a bailar. Luego se detuvo en Bety, en su rostro descolocado y triste, y se quedó en la puerta, esperando quizá una explicación de mí.
—Ay, corazón—me dijo mi madre mientras me tomaba del brazo, encaminándome hacia afuera—. ¿Le dijiste lo mismo que a mí? ¿Se lo mostraste?
Su cara y la de su fantasma se superpusieron. Parecían ser la misma.
—No, aún no —le dije mirando hacia sus pies, para no ver a mi madre muerta.
—Todos vamos a morir, hijo, pero no por eso queremos vernos así ni queremos recordar que nuestra música le pertenece a la muerte. Deja que sea nuestra, ¿sí?
Bety salió de mi habitación sin decir nada. Cuando nos volviéramos a encontrar, ella no me preguntaría por los dibujos y yo no los mencionaría de nuevo.
Durante muchos años no me pude perdonar haber estado a punto de arruinar para ella su propia música.
Bety y yo habríamos de coincidir muchas veces en el futuro. Seríamos amigos. Nos sonreiríamos el uno al otro y haríamos un poco de todo. Nunca volveríamos a bailar, pero eso no tiene importancia. Como me había pasado con mis padres por mucho tiempo, y con los fantasmas desde niño, con los años aprenderíamos a ignorar la música de los otros. De tanto oírla se volvería ruido de fondo, incluso frente a nuestros esfuerzos por conservarla con nosotros.
Entonces, en medio de esa felicidad que ella me trajo, murió mi padre, y toda la música del mundo pareció mezclarse con la suya. Mi madre puso en el funeral la melodía con la que lo recordaba, la que habíamos oído durante su vida. Aunque ya la reproducía el fantasma, mi madre lo hizo, como si una sola fuente no bastara para abarcar todo lo que había sido mi padre. Solo entonces me explicó aquel recuerdo, diciéndome que la canción había sido lanzada hasta varios años después del nacimiento de mi padre y que no fue sino hasta aquel momento conmigo presente cuando la escuchó.
—Cuando escuché la canción y no vi a tu padre, pensé que se había muerto —me dijo mi madre, en el funeral. Parecía sonreír como si algo le hiciera gracia, pero no lo suficiente para combatir su tristeza—. Supongo que ahora es verdad, aunque siempre nos quedará su música. Toda la música viene del mismo sitio. Va y regresa, vuelve en nosotros.
Mi madre hablaba de un sitio que no era la muerte, yo lo sabía. Su música era tan bella que no podía ser otra cosa que su vida sobreviviendo a su ausencia.
Cuando murió mi madre, Bety me abrazó fuerte y me dijo que mi música siempre había sido muy triste. Que superaría esa nueva tristeza como lo había hecho con todas las de mi vida. Ella seguía bailando, pero yo me había detenido y el mundo conmigo.
—Siento que ningún abrazo basta cuando se trata de ti —me dijo, y se quedó pegada a mí por casi una hora.
Durante nuestros años como amigos, no me sorprendió que Bety entrara a la escuela de música ni que se especializara en el piano. Que enseñara a otros cómo apreciar las melodías del mundo de un modo en que seguramente le recordaba todo lo que yo no hice. Una vez incluso me confesó que me había puesto de ejemplo en una de sus clases.
—No te lo tomes personal —comenzó a decirme—. Podría ser cualquiera, en realidad. La gente pasa de largo la música como pasa a las almas. Nadie escucha su propia música.
Pero era personal. Siempre se había tratado de nosotros.
Cuando murió mi madre, reproduje la música que ella hizo posible con su vida. No supe si ella precedió a la que podía oírse en la radio, si fue la musa de alguien. ¿Qué más daba, si yo se la había oído primero a ella, si para mí siempre sería suya? No le conté a nadie mis dudas porque nadie comprendería. Quería abrazar esa idea. Quizá pensar eso era suficiente para recordarla así, como la inspiración de algo bello, porque para mí lo era. Si la música va y vuelve, siempre del mismo sitio, también puede quedarse, magnífica. Mis recuerdos no iban a negarle esa belleza. Mi mundo y el de mi madre se encontraban ahí, en el camino de vuelta.
La noche del funeral de mi madre, cuando al fin nos quedamos solos, Bety me dijo que necesitaba hablar conmigo, pero que no sabía si era la ocasión adecuada.
—Tú puedes decirme lo que sea —le dije—. Siempre lo has hecho.
Pero ella no parecía estar de acuerdo conmigo. No noté sino hasta ese momento que algo en su rostro había estado contenido durante aquellos años, quizá una ligera tensión en todos sus músculos que solo al liberarse me pareció evidente. Yo debí de notarlo. ¿Cuántos rostros había dibujado durante mi vida?
—Hay algo que siempre te he querido preguntar, pero no he sabido cómo —me dijo. Le pedí que no le diera más largas,[1] que yo ya estaba triste y no quería tener que suplicar—. ¿Conoces a tu propio fantasma? —me preguntó.
Aunque me entristecía la pregunta, me liberó que ella supiera lo que estaba detrás de nosotros. Era una parte de mí que jamás pude compartir con ella y ahora podíamos vernos tal como éramos.
—¿Cómo puedes dibujar a los otros si no conoces el rostro de tu propia alma? —insistió.
Yo no pude responder directamente a su pregunta, pero hice lo que pude.
—He puesto atención a la música, desde que noté que mi padre se parecía cada vez más a la imagen que lo seguía, al fantasma detrás de él —le dije—. Cuando se volvieron iguales, supe que él iba a morirse, pero yo no estaba listo. Aún no estoy listo, aunque ya se fue.
Bety trató de abrazarme, pero no la dejé. Ambos estábamos en el sillón, a oscuras; apenas podía verla gracias a nuestros fantasmas.
—Con mi madre pasó lo mismo —le dije.
Bety se giró para verme de frente y me encaró:
—¿Me has visto?
Yo apunté en dirección hacia el fantasma detrás de ella, a la otra Bety, la que sostenía una caja de música desde la primera tarde, siguiendo aquel baile tan jovial aunque estuviera muerta. La Bety que estaba viva había cambiado, crecido, el ritmo de su vida no seguía siempre el de su música, aunque lo intentara; pero la Bety muerta no cambiaría nunca, su tristeza, su gesto, su caja de música, sujeta fuerte en las manos. La conocía mejor a ella que a mi amiga, cuyos rasgos cambiaban para cuando lograba memorizarlos.
—Puedo mostrarte —le dije.
Aunque no lo supe sino hasta entonces, a Bety siempre le inquietó que, siendo capaz de oír su propia música, fuera incapaz de ver a su fantasma. Para mí ella tenía un superpoder, algo imposible para el resto. Ella, en cambio, estaba convencida de que la bendición de su existencia siempre estaría a medias. Nunca conocería la fuente de su música. Su alma.
—¿Por qué nadie excepto tú sabe que nuestra música es una melodía de difuntos? —me preguntó. Estaba molesta—. Imagina que un día descubres que las estrellas en el cielo no son luz en el firmamento, sino explosiones que habrá aquí en la Tierra, proyectadas como un espejo sobre nosotros. Eso sería mejor, menos duro y terrible, que lo que tú sabes. Y ni siquiera puedes ver la imagen completa, porque no puedes verte —me dijo.
—No me interesa ver a mi fantasma —le corté—, pero puedo dibujar el tuyo, si quieres.
Bety cerró los ojos, como si temiera que al mirar los míos pudiera ver un reflejo de su fantasma. Luego suspiró con la misma calma que tenía su música, y asintió sin abrir sus ojos.
—Te dibujaré si tú me haces el favor que quiero pedirte.
Entonces volvió a mirarme. Ella debía de saber que un día iba a pedírselo.
—Tu melodía.
—Mi melodía —asentí—. Yo te mostraré lo que tú no ves, si tú me muestras lo que yo no escucho.
—¿No tienes curiosidad de cómo es? —me preguntó.
Me puse de pie y fui hasta un librero a unos pasos. Ahí estaba uno de mis álbumes de dibujos. Fue algo que hice mientras cuidaba a mis padres en sus últimos días. Imaginar cómo sería yo en los míos. Había puesto una flor morada, ya entonces seca, en la portada, algo que me recordara por qué lo hacía. Era especialmente conocido por usar el morado en casi todo mi trabajo: mis fantasmas púrpura. Bety debía de saber por qué.
—Claro que tengo curiosidad, pero nadie puede darme eso. Pero tú sí puedes darme la música. Quiero escucharla.
Bety se lamentó muchas veces durante el rato que siguió, diciendo que era una melodía que me haría muy mal, especialmente en un momento como ese.
—Acabamos de estar en el funeral de tu madre —insistiría hasta aburrirnos, hasta quedarse callada.
—Precisamente por eso quiero oírla —le dije.
Salimos de la casa de mis padres ya entrada la noche y fuimos a su departamento. Muchas veces me había quedado dormido en su sillón, escuchándola tocar su teclado; me rendía no tanto por la música de sus composiciones como por la calma que siempre había sido suya, aunque contraria a todo lo que ella era en apariencia, a cuanto conocía de ella en realidad.
Me senté una vez más en el sillón, y ella frente al teclado.
—Por favor, muéstrame.
Alrededor de nosotros no se oía nada. Estábamos solos con nuestra muerte.
—La verdad es que nunca he oído esa melodía en ningún otro lado —me dijo—. De ningún compositor del que yo sepa.
Mi respuesta fue obvia:
—Entonces escríbela para mí.
Luego de la muerte de mi padre pude ver a su fantasma, dejando sobre la tumba la pequeña caja de música que siempre había llevado entre sus manos. Apenas se abrió, la música resonó en todas partes. Primero en el cementerio y luego de camino a casa, en el auto, en su vieja casa, e incluso entonces, en la casa de Bety, cuando se mezcló con la música de mi madre, que al final acabó muriendo también.
Sus fantasmas se habían quedado lejos, pero su música siempre estaría cerca de mí.
Ambas melodías formaban la composición más triste del mundo, también la más bella. Ya la había escuchado antes, cuando bailaban juntos sin saber que yo los miraba y se susurraban cosas al oído.
—Solo una vez. No te lo pediré de nuevo —le dije.
Durante un rato la vi escribiendo, muy triste; luego comenzó a tocar.
Se escuchaba como la música de mis padres, como una sola melodía que las unía. Y por un momento, mientras la canción se mantuvo en el aire, pude verlos otra vez, una clase de fantasmas distintos, felices, haciendo lo que mejor sabían hacer juntos. Les sostuve la mirada todo el tiempo que me fue posible, antes que mis lágrimas me impidieran seguir viéndolos.
Cuando terminó de tocar, abracé a Bety y nos mecimos de pie como si bailáramos muy lento.
Como prometí, dibujé su alma y traté de mostrársela, pero no hubo ocasión. Después de eso ya no pudimos ser amigos. Bety exageraba en todos sus gestos, forzando lo que hasta entonces se había dado naturalmente. Supe, aunque no me lo dijo y en realidad no era su culpa, que jamás podría perdonarse por escribir la música de mi muerte.
* Daniel Centeno, Rara vez elegimos morir, Editorial Trazos de Aves, 2024. Puede adquirirlo impreso en: https://cutt.ly/gw0okfKT. En versión digital: cutt.ly/zwNjbNKY
https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_613
[1] N. de les E.: en Chile esto significa darle más vueltas.