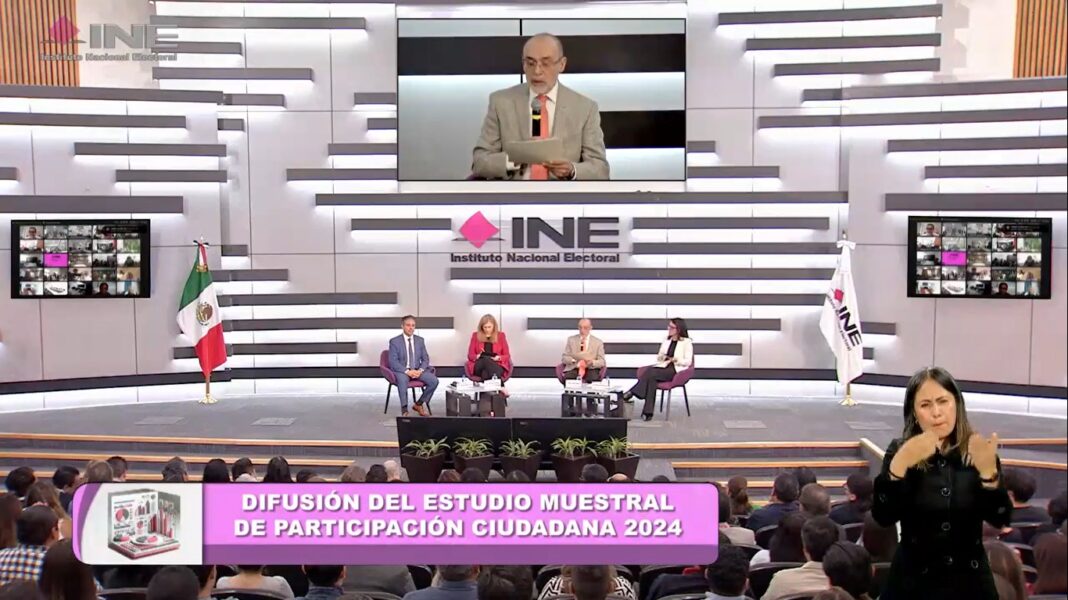Zacatecas registró una participación ciudadana del 58.8% en las elecciones federales de 2024, apenas un punto por debajo del promedio nacional (59.8 por ciento).
Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) lo ubicó entre las nueve entidades que registraron un decremento mayor a cinco puntos porcentuales en comparación con 2018. Junto con Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y otras entidades del sur, Zacatecas había superado el promedio nacional en participación en la elección presidencial anterior.
Aunque no se halla entre las entidades con los niveles más bajos —como Chihuahua (52.0%), Sonora (49.4%) y Baja California (47.0%)—, Zacatecas mostró un retroceso en lugar de estancamiento, en contraste con sus vecinos Coahuila (64.4%) y San Luis Potosí (61.7 %), que incrementaron su participación.
En Zacatecas, como en el resto del país, las mujeres votaron más que los hombres, con diferencias notorias en los rangos de edad entre 20 y 49 años. La participación fue mayor en secciones rurales, seguida de las mixtas y, finalmente, las urbanas.
Como es usual, la franja etaria con mayor participación fue la de 65 a 69 años. Por el contrario, entre los jóvenes, aunque se registra un pico a los 18 años, la participación cae drásticamente en los años posteriores.
Los factores estructurales que rodean al acto de votar se reflejan con claridad en el estado. Zacatecas es una de las entidades con mayor percepción de inseguridad entre mujeres, altas tasas de victimización femenina y una de las cifras más elevadas en defunciones accidentales y violentas de mujeres: 45 por cada 100 mil en 2022, solo por debajo de Colima.
Asimismo, presenta un bajo porcentaje de hogares con jefatura femenina (27.8 %), de mujeres derechohabientes a servicios de salud, y una esperanza de vida femenina inferior al promedio nacional. Según el estudio, estas variables están estrechamente asociadas con la inhibición del voto, particularmente entre mujeres jóvenes en contextos urbanos.
Durante la mesa de análisis del estudio, realizada el 26 de marzo, Zacatecas fue mencionado como un ejemplo representativo de entidades con retroceso en participación.
La académica Karolina Gilas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que la abstención no debe interpretarse como apatía ni como un problema excepcional. Señaló que es un comportamiento normal en las democracias, donde muchas personas simplemente priorizan otras dimensiones de su vida por encima de la política electoral.
Subrayó que la única forma de alcanzar niveles superiores al 70% u 80% de participación es mediante el voto obligatorio con sanciones disuasorias, como ocurre en países como Bélgica, Argentina o Australia.
“Si queremos realmente tener muy altos niveles de participación electoral arriba de 70% y 80%, la solución es muy sencilla. Se llama voto obligatorio, pero con sanciones que duelan”, dijo.
La analista y encuestadora Lorena Becerra destacó que, si bien sus estudios muestran altos niveles de aprobación ciudadana al proceso electoral judicial, eso difícilmente se traducirá en votos efectivos.
Señaló que las encuestas demuestran que muchas personas ven con buenos ojos que se elijan juezas, magistradas y ministras en las urnas, pero desconocen las fechas, cargos o procedimientos, y los tiempos no son suficientes para lograr involucramiento.
El investigador Ricardo de la Peña insistió en que los marcos explicativos del pasado para entender el voto ya no son suficientes.
Los modelos que por décadas sirvieron fueron construidos en un país con otra composición social, otro sistema de medios y otros patrones de identificación política.
También enfatizó que los actores políticos siguen sin comprender qué motiva a las personas a participar, lo cual limita la capacidad institucional para responder al abstencionismo.