La Gualdra 470 / Río de palabras
Cuando, hace un par de semana, La Gualdra tuvo la gentileza, y acaso el candor, de publicar mi primer articulillo, me invadió un brevísimo sentimiento de vanidad. Acto seguido, volví a leerme y “descubrí” con terror que, desde el primer párrafo de mi primera colaboración, llegué a evocar con cierto desparpajo mi augusto trasero. En su momento me pareció que tenía sentido, pero hoy me suena a una especie de lapsus calami, del que hasta me podría sentir casi orgulloso. Cierto es que tengo un largo prontuario de dislates, exabruptos y desatinos, todos dignos de ser acuñados en las bibliotecas de la mejor academia freudiana.
Cierto día, esperando a que los estudiantes, atareados en una sana procrastinación, se dignaran a entrar en el aula, asomé la cabeza al pasillo y, en vez de decir “adelante, muchachos” o algo así, para mi mayor sorpresa, salió de mi boca un chasquido de esos que uso para llamar a mis gatos. Creo que, sin proponérmelo, después de agotar todas las posibilidades del lapsus linguæ y del lapsus calami, inventé el lapsus onomatopéyicus. Por fortuna, el desliz había sido tan descomunal que los muchachos no se dieron por aludidos, y ni siquiera atinaron a maullar una protesta.
Poco después, al abrir, incauto, la puerta de mi nevera, noté con la visión periférica que algo se caía, un frasco que había puesto encima de la nevera había aprovechado mi descuido para pegar el gran salto. En realidad, no tuve tiempo de notar que notaba algo: antes de entender lo que acontecía, mi mano, más veloz que mi entendimiento, ya había atajado el temerario envase e impedido su estrepitoso suicidio. Me quedé, primero, con una suerte de satisfacción pueril, como si hubiera esquivado con holgura la trompada de mi peor enemigo en el patio del recreo. Pero pronto se insinuó el gusanillo de la duda. ¿De quién era esa mano veloz? No me constaba que fuera mía, por lo menos yo no le di ninguna orden de actuar, obró por sí sola sin consultarme. Por comodidad y por tradición, invoqué el concepto de reflejo, pero el episodio me dejó como un reguero de sospechas. Había en mí algo, o alguien, que actuaba en mi nombre y que, para colmo, era más eficaz que yo. Pasé revista, nanosegundo por nanosegundo, a toda la secuencia, tratando de entender lo sucedido, pero no hubo caso. Yo no había sido el artífice de la heroica atajada, y no tenía el más mínimo mérito en esa insignificante hazaña.
Obviamente, recordé mis antiguas lecturas freudianas, el “ello”, el “yo”, el “superyó”, esas entidades mentales que lo inhiben o lo alientan a uno, que se la pasan negociando entre sí para decidir qué se hace y qué se deja de hacer, aunque después sea uno el que tenga que dar la cara. Llegado el caso, podría hasta argüir (con algo de mala fe) frente a un juez que yo no tengo la culpa, que fue mi superyó el que se distrajo, o tuvo flojera, y que no me impidió cometer la fechoría de la que me acusan. Un juez ilustrado debería atender a ese tipo de argumentos. Pero esto no se producirá nunca, porque tenemos la absurda certidumbre que somos in-dividuos, es decir, etimológicamente, que somos un ente que no se puede dividir. Esta sensación tramposa quizás nos provenga del hecho de que todas nuestras células van cambiando, van desapareciendo, se van renovando cada tanto, todas menos las neuronas. Y ello nos otorga ese sentimiento de unidad, de permanencia y de continuidad: sigo siendo yo, a pesar de ser varios, a pesar de ya no ser el mismo. Por supuesto, estas experiencias me hacen mirarme de reojo. Empiezo a entender por qué, en tantas ocasiones, tuve la irreparable certeza de haber saboteado mi propia existencia.
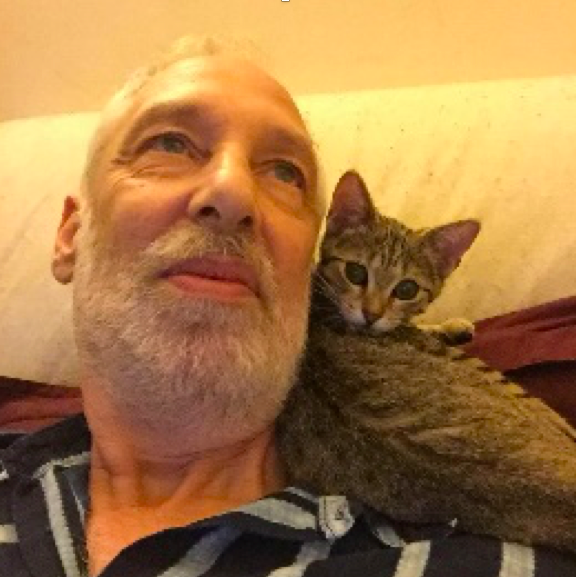
Por añadidura, creo saber que los investigadores (esa fuente inagotable de perplejidad) empiezan a considerar la posibilidad de que nuestro sistema digestivo funcione como un segundo cerebro, interactuando con el “primero” de una manera que recién ahora empezamos a descubrir. En nuestras entrañas pululan miles de millones de seres, bacterias de todo tipo que se aclimataron a uno, o uno se aclimató a ellas. El hecho es que vivimos en osmosis: si llegaran a faltarnos, no podríamos ni tan siquiera existir, puesto que el proceso de nuestra digestión depende en gran medida de su labor. En nuestras achuras viven, se regodean, se reproducen generaciones de animálculos, cual “Pancho por su casa”. Son responsables de cantidad de situaciones embarazosas: “nuestras” flatulencias son, en realidad, las suyas, fruto (valga decir) del metano que producen industrialmente en el intestino grueso. Pero claro, vaya uno a explicarle eso al vecino en el ascensor.
A pesar de todas estas evidencias de multiplicidad, y hasta de subordinación arbitraria, a pesar de experimentar, incluso minuto a minuto, cambios repentinos en nuestra personalidad (yo no soy el mismo de madrugada que por la tarde) seguimos diciendo “yo” y postulando nuestra individualidad, cuando la verdad es que no hay nada más dividuo que un individuo. Quizás tengamos que decir “nosotros”, o asumir, como el gran poeta portugués Fernando Pessoa, una larguísima serie de heterónimos oportunos, para salir del paso según las circunstancias. Y, si procede, contar con un juez, y con un vecino, ilustrados.
* Traductor, profesor de la Universidad d’Evry-Paris-Saclay.
https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_470




