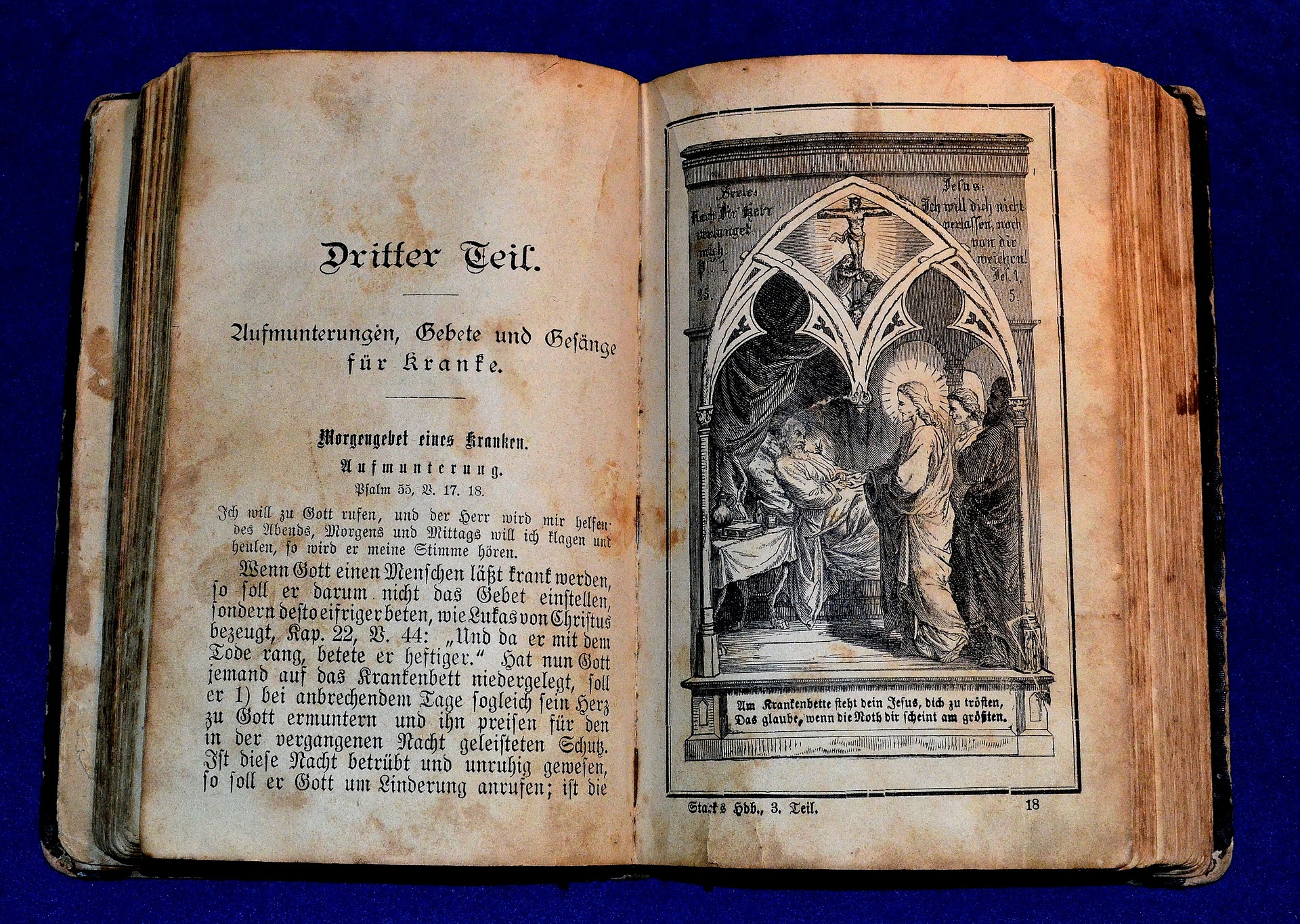La Gualdra 298 / Notas al margen
Hace más de un año visité, junto con B, un bazar de antigüedades en el centro de Morelia. Nos gusta, como supongo casi a todos, entrar a esos sitios donde podemos, con una mezcla de placer ocioso y morbo inocente, echar un vistazo a las cosas viejas; porque éstas hablan, han obtenido la sabiduría que siempre le achacamos a lo antiguo, y desde aquellos objetos inutilizables nosotros, jóvenes en este mundo, podemos ver un algo que nos hipnotiza y nos seduce. El caso es que de la contemplación a la compra de lo contemplado hay siempre una línea que raramente se cruza; primero, porque esas reliquias suelen ser caras e inaccesibles a la mayoría de los paseantes y, segundo, porque realmente son pocas las cosas de ese tipo que tienen una utilidad real en nuestro mundo contemporáneo. Seamos sinceros y pongamos por caso, no sé, una bandeja vintage de Coca Cola, o un reloj de esos antiguos con un enorme péndulo dorado; aunque ambos objetos sigan teniendo una función (sostener los platos del almuerzo y marcar la hora), su utilidad se ve opacada por su carácter ornamental, ya que bien cualquier bandeja actual pudiera cumplir la misma función que la de Coca Cola de los 60’s, y así cualquier celular puede dar la hora con mayor precisión que aquel reloj sobrevalorado.
¿Pero por qué sobrevalorado? ¿Realmente valuamos en exceso el pasado? Sería estúpido dar valor a las cosas sólo por su utilidad. ¡Imposible! El mundo no funciona así y las cosas valen tanto por su funcionalidad como por muchos otros factores, como el ornamental, el sentimental, el del estatus quo, etc. Pero no nos vayamos por las ramas, ni somos filósofos, ni antropólogos y mucho menos economistas; más bien unos paseantes que miraban aquellos objetos mágicos y avejentados que se ofertaban por cantidades estratosféricas que seguro no costaban ni en sus años mozos. Salíamos del bazar con las manos tan vacías como las teníamos al entrar cuando el encargado del local nos despidió con una pregunta que mostraba ya su indignación: “¿No se llevan nada?”, “No, gracias”, contestamos. “Ah, porque éste no es un museo, eh. Las cosas se venden”. B estuvo a punto de lanzarle una mentada de madre que en aquel mausoleo hubiera sonado atemporal, pero yo la adelanté a la puerta, ignorando al indignado vendedor que se negaba a convertirse en guardia de museo.
Desde aquella ocasión hemos tenido cuidado al adentrarnos a este tipo de lugares, si decidimos hacerlo siempre preguntamos por el precio de dos o tres objetos, de los más caros por supuesto, luego nos miramos pensativos –lo hemos aprendido viendo El precio de la historia y programas similares- y al final nos decimos que habría que ver el espacio del estudio o de la sala, dependiendo del objeto, antes de agradecer con una enorme sonrisa y salir charlando sobre lo maravilloso que era aquel sitio, siempre suficientemente fuerte para ser escuchados y no tan alto que parezcamos un par de actores de televisión nacional. En fin que no hemos podido evadir del todo nuestra afición por contemplar el inútil pero seductor pasado que se deja ver tras las estanterías y las vitrinas de los bazares y, ¡claro!, de las librerías de usado.
Hace una semana fuimos a la Ciudad de México a presentar un libro. El evento sería en la Condesa así que dimos una vuelta por los alrededores para visitar El Péndulo, pues habíamos oído que tenía una gran variedad de libros y, como a todo lector provinciano, aquello nos emocionó. Cerca de aquella librería comercial hay otra, pequeña, que ostenta en su entrada la leyenda de: “Libros raros y primeras ediciones”. Entramos también a ésta, desde que pusimos un pie ahí sentimos aquella solemnidad que ya conocíamos desde nuestra visita el año pasado al bazar-nomuseo del que nos corrieron por contempladores sin dinero. Nos volteamos a ver y supimos en seguida que debíamos ir con cuidado. Saludamos al vendedor, un tipo de unos cincuenta años, serio, que apenas y volteó a vernos. Luego recorrimos las estanterías con calma y revisando con la esperanza -¡se los juro!- de encontrar un libro que nos complaciera y poder salir de ahí con al menos un ejemplar en la mano. Pero no, las primeras ediciones que presumían en la entrada debían estar bajo llave o resguardadas cerca del cancerbero que fungía de vendedor, porque lo único que encontramos fueron libros viejos, eso sí, interesantes y rara vez conseguibles en Morelia –de donde somos-, ¡pero carísimos! Algunos más caros que en El Péndulo, donde podías encontrar una edición un poco más nueva y a mejor precio.
Vi unos Stanislaw Lem de los 70 que ya estaban por deshojarse. Costaban más de 300 pesos, mientras que en la librería comercial los encontrabas, en una reciente y mejor edición, a 500, pero ¡vamos!, durarían más de una lectura sin terminar como baraja. No mencionaré todas las “joyitas” que vimos, pero aquel sitio no era ni de cerca un lugar para coleccionistas –al menos no si como nosotros ibas a pie y revisabas los estantes visibles-. Más bien se trataba de un sitio que vendía lo viejo, per se, como algo valioso. Una edición del Ulises, de Joyce, vale si es la primera edición de origen, y no la primera que publicó equis traductor en una colección que se vendía en puestos de periódicos en México. Sobra decir que al despedirnos el librero ni siquiera nos regresó el saludo y permaneció con la cara de pocos amigos que ya tenía cuando llegamos. En ningún momento nos preguntó si buscábamos algo o intentó convencernos, cuando nosotros nos mostrábamos interesados por algún ejemplar, de que éste valía la pena.
¿Por qué no quería vender el librero? Razones hay muchas y no es la primera vez que nos pasa algo parecido. En Morelia también hay una librería que se llama, irónicamente, La Luz, pero a la que cuando entras sólo encuentras oscuridad. Los ejemplares son, en más de la mitad de los que se alcanzan a observar, basura; otros, aunque útiles todavía, se venden a precios que no tienen sentido y superan muchas veces a las nuevas ediciones. Estos libreros no son vendedores de libros sino obsesos acumuladores de papeles que suponen sagrados sólo por ser viejos. En algún momento de su vida se olvidaron que atendían negocios, empezaron a ver su librería como un templo al que no cualquiera podía acceder y en el que quien entrara debía avalar su hidalguía con credenciales absurdas, como pagar cantidades exorbitantes por ejemplares desvencijados o creer, como ellos, que los libros son una especie de espada Excálibur que elige a su caballero andante por méritos divinos.
Los libros son objetos que, sin lugar a dudas, valen por algo alterno a su utilidad física; hemos dado valor no sólo al contenido del libro, sino también a su autor, a su editorial, al de su año de edición e, incluso, a quién fue su dueño original; sin embargo, la antigüedad del objeto por sí misma no es un estándar por medio del cual podemos valuar el objeto. La doble moral a la que responde nuestra sociedad se ve reflejada en gran medida por circunstancias como ésta. Mientras las campañas institucionales en pro de la lectura fomentan el libro como algo valioso por su contenido, y prácticamente lo regalan en todos lados, generando programas para que la lectura supuestamente llegue a todos los rincones del país, hay editoriales y por supuesto libreros, como los que ya mencioné, que siguen encarcelando al libro tras una jaula de oro a la que entre menos entren mejor. El conocimiento no sólo está en los libros, y mucho menos en los libros viejos, pero actitudes como las de estos monjes de las letras sólo apartan a potenciales lectores de a pie y fomentan la mediocridad vestida de lentejuelas de los seudolectores de pretendida hidalguía.
https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_298