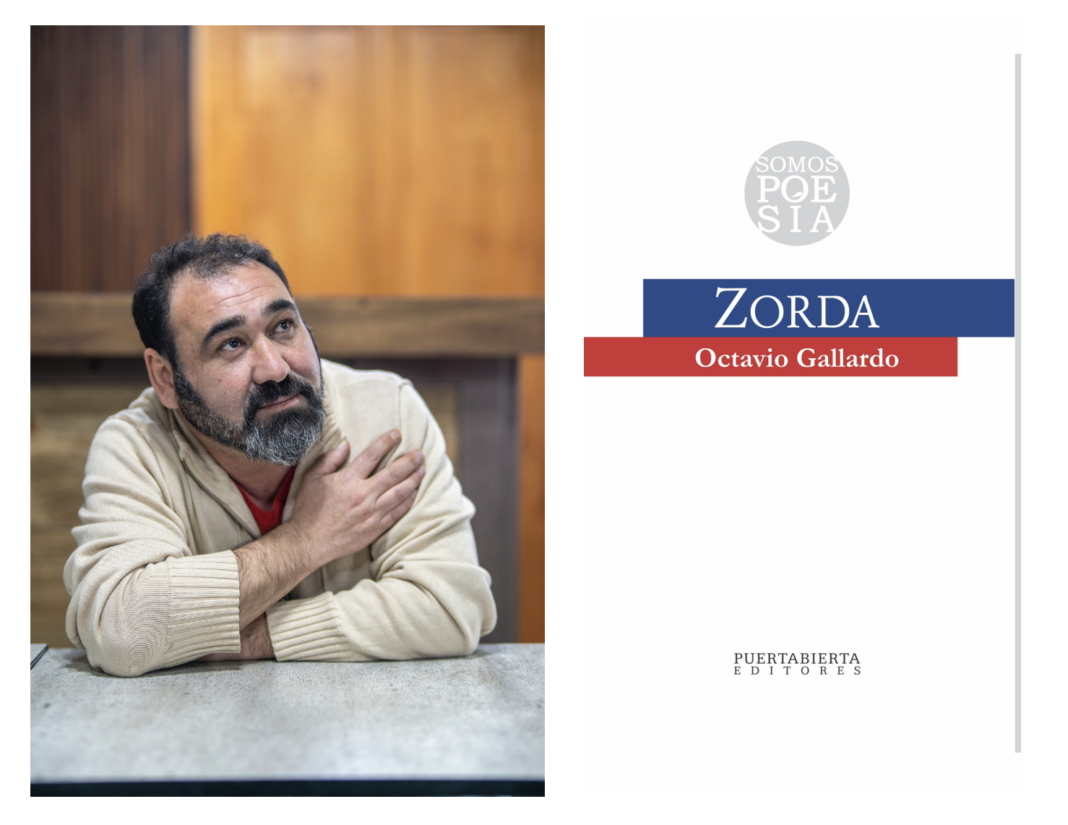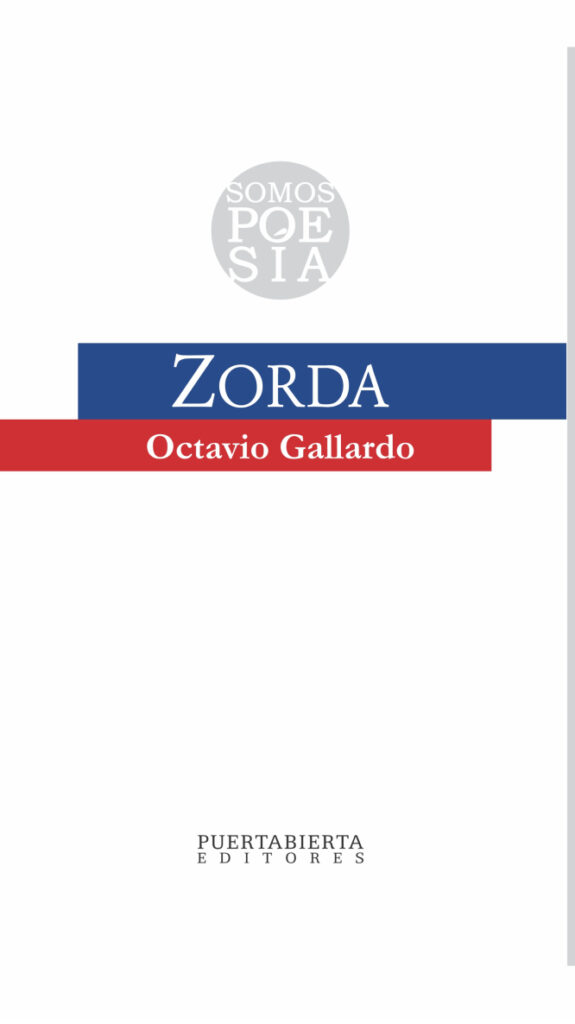La Gualdra 629 / Literatura / Libros / Entrevistas
Por Antonio Cienfuegos
La poesía de Octavio Gallardo siempre está en continua evolución, su capacidad autocrítica sostiene un hilo conductor que transita entre el lirismo chileno más puro, pasando por etapas conceptuales, hasta una conciencia crítico-social en sus últimas obras. Sin duda, quizá, sea uno de los poetas más inconformes en la poesía latinoamericana, esa disconformidad consigo mismo, con su quehacer poético hacen que, a diferencia de otros autores que han encontrado su tono o voz y la replican como una fórmula infalible, para Octavio no existen fórmulas mágicas en la poesía, lo que le hace ir más allá de sus límites, distendiéndolos y tensándolos hasta donde alcanza. Precisamente esta búsqueda iracunda, esta irrefrenable necesidad de ir más allá de la poesía en la poesía misma, lo han hecho explorar diversas poéticas, incluso diversos géneros, como el ejercicio que hizo junto al poeta Carlos Cociña con un libro híbrido entre ensayo (Derecho al olvido), aforismos y reflexiones a partir de textos inéditos de Cociña, los cuales se deconstruyen y restituyen pasados por el fino ojo de Octavio para crear un texto único que no es ni de Octavio ni de Carlos, sino de ambos y de ninguno a la vez.
Dentro de esta búsqueda incesante aparece Zorda, primer libro de Octavio publicado en México bajo el sello Puerta Abierta Ediciones, quienes apostaron por un poemario escrito en prosa de autoficción donde el poeta presta su vida misma para ser el soporte, cual fuera un libro, de la poesía. Si bien los soportes en la poesía chilena han sido siempre diversos y vastos, cabe señalar los avezados y audaces proyectos de Raúl Zurita como su poema en el escrito sobre el desierto de Atacama o sus versos en los cielos de Nueva York por citar unos ejemplos, en este caso nos encontramos con una obra igual de intrépida, quizá no en el sentido más lúdico, ya que no escapa al soporte tradicional del formato del libro, pero sí en un sentido poético, donde se cuestionan los géneros y donde, lo repito, funde su propia vida para dar sentido a la generalidad de una sociedad donde la dictadura se respira, aún ahora, en cada esquina, en cada alameda, en cada edificio de sus ciudades.
En esta entrevista intentamos reflexionar en torno a lo que significó para Octavio Gallardo escribir su propia versión de una de las dictaduras más feroces de la historia, que instaló el modelo neoliberal en el mundo a costa de miles de vidas, justo como hasta hoy día se ha sostenido ese mismo modelo. La crítica, el reclamo, el sentido contestatario de su libro no lo eximen de un lenguaje complejo, con altísimos registros estéticos que lo hacen desde ya, una lectura obligada para entender el camino y tránsito de las poéticas sociopolíticas de Chile.
Antonio Cienfuegos: Octavio, tú eres un poeta con amplia trayectoria, por qué decides incursionar en otro género, o género híbrido, por qué los poetas no están conformes con el soporte del verso.
Octavio Gallardo: Personalmente, estoy inquieto, siempre estoy inquieto. A veces leo poemas que me parecen imposibles. Por eso Zorda no es poesía, pero es un poema. Es el libro más vital que he escrito, tiene tanto de mi historia personal que lloré con muchos párrafos y no entendía de qué forma un poema podía contener todas esas capas, la emoción y la trizadura de mi vida, el hambre de los últimos años de la dictadura, la represión y violencia desde el Estado, y los ojos de mi madre, viéndome crecer en los brazos de otra madre, de la que me enamoré, pero que me tuvo que abandonar. Sufrí dos abandonos en mi infancia ¿cómo se dice eso? Seguramente también es imposible. Esto tiene que ver con los imposibles, con los abandonos y las desapariciones. No en ésta, sino en todas las vidas. La dictadura de Pinochet fue notablemente horrorosa, pero también el cauce íntimo de mi vida. El poema no es suficiente, pero llorar tampoco es suficiente. Entonces qué hacemos los y las poetas, escribir en cuerdas que se tensan en otras dimensiones. Frente a tu pregunta, no habría podido escribir estos fragmentos y retazos si no fuera en este código francamente abierto donde todo es posible. Las apariciones y desapariciones que allí se expresan. El lenguaje es totalmente injusto con la realidad. A mí me sorprende cómo ciertas búsquedas y exploraciones de la poesía hayan terminado en intentos vanos, y otros sean expresión de la misma raza humana, así de exitosos podemos ser a costa del lenguaje, ¿por qué entonces no estirar las formas, dejar de ser susceptibles y explorar los caminos? Nada ha terminado, esto recién comienza. Pienso en la poesía oriental, por ejemplo, cuánto nos deja un detalle imperfecto de nuestro paso por la vida, y eso porqué, porque es contracción. Quiero ahora plantearte otra cosa en la que reflexiono, la poesía se expande tal cual lo hace el universo, y luego se contrae. Estamos regidos por las mismas leyes. Lo que hemos descubierto desde la física y la biología es semejante a los lugares donde se ha posado la poesía. La condición de un poema siempre es la expansión y la contracción, en eso creo. Incluso es probable que un poema sepa más de las conjeturas de nuestra pequeña fe en la vida, porque además estamos a un costado de la filosofía. La cuestión es que la poesía escarba en el universo de la conciencia como lo hace el pensamiento, pero la poesía no limita, es siempre la elaboración de una pregunta. Cuando se acaben las preguntas sobre el universo o la materia, la poesía también se acabará, y sí, el verso a veces no es suficiente para eso, entonces hay que buscar, romper, quebrar, dislocar, evadir, y entonces habrá un poema que ensanche y nos vea crecer y luego morir, como si nos estuviera mirando un árbol, todo eso porque siempre hay más pasado y más futuro que nosotros.

AC: ¿Si la poesía es expansiva como la física o el universo mismo, podríamos leer Zorda como una contrapoética de Octavio?
OG: Siempre. Sólo leo con gusto las contrapoéticas. Son un abismo sonoro, un enjambre de múltiples voces como lo que vivimos a diario, la contravida. Me parece que estamos compuestos de multiplicidades, y la poesía sí se afecta en todos los aspectos. Dicen que es el peor momento de la humanidad, que nos comunicamos menos, que leemos poco, y a mí me parece que es todo lo contrario a lo que sucede, nunca habíamos estado más conectados, nunca habíamos leído tanto; lo que pasa es que lo hacemos en otros formatos, WhatsApp, diarios digitales, etc. Lucho diariamente con la idea vulgar de que éste es el tiempo más frío e impersonal; sin embargo, estamos viviendo el mejor momento de la poesía y el lenguaje, al menos en Latinoamérica. Por mi parte, por lo general estoy solo, y leo manuscritos y libros publicados provenientes de todas las direcciones, y me alegro tanto de estar vivo. Veo máquinas en Marte, y percibo el conocimiento expandido, sería muy torpe pensar en que el tiempo está muerto.
En lo personal, no creo en mi poética, creo que abandono todos los experimentos de manera casi salvaje, elaboro con propiedades nuevas, o al menos eso pretendo. He pretendido de todos mis libros que se transformen en un contraejercicio. Si creyera que es imposible, habría dejado de escribir a los 30 años o me habría cansado, pero hasta el momento siempre hay nuevas posibilidades.
Zorda para mí es un preciado registro de vida, pero también es un vaciado del verso libre. Quise llegar hasta la narrativa para ver qué pasaba con los campos de significación, mi propósito era contar, pero también resignificar la experiencia. Ir en contra de todos los afluentes de mi poesía abría posibilidades maravillosas. Nunca me cansé escribiendo. Como te decía, escribí en varias capas de experiencia y el ejercicio se transformó en algo que no quisiera dejar ir, me refiero a la amplitud, al reniego, al cauce de la narración, y al poema que siempre hay de fondo. En Zorda hay un poema de fondo, y en la superficie hay una historia personal que es capaz de reflexionar como si fuera un ensayo sobre la propia vida.
AC: Si Zorda, como dices, es tu libro más personal, incluso autoficcional, ¿dónde lo instalas dentro de la tradición poética chilena?
OG: La prosa poética en Chile no es muy numerosa, sin embargo, muchos ejercicios se asemejan al ensayo, es decir testimonio de pensamiento. No es el caso, pero tampoco es vanguardia, me refiero a Zorda, este libro más bien es un vestigio, las ruinas de la narración para que se transforme en un poema. Por lo demás, hace rato que no pienso en la tradición chilena, me parece eso sí un proceso de la poética relevante para Latinoamérica. Raúl Zurita decía que los latinoamericanos somos animales emocionales, en eso sí creo, que hay un trayecto, y en particular la poesía chilena ha sido un animal emocional, pero no por eso irracional. Creo que ha habido un camino desde el pensamiento muy interesante. El poema pensado, en este caso quise reemplazarlo por el poema narrado, ahí sí me parece que hay una diferencia. De todas maneras, creo que el poema pensado estiró demasiado sus alas dentro de la poesía chilena, de hecho, algunos poetas chilenos de los 90’s parecen provenir del Bronk’s y no desde los desiertos o glaciares de Chile. Mi camino es abyecto, pero es un pronunciamiento poco existente, para el caso de este libro. Amo este libro en su capacidad de narrar, y ahí me he ido quedando, de hecho, mi próximo proyecto narra en poesía sobre las posibilidades del amor tanto como las del universo, o las simples estrellas. Al final creo que la poesía chilena es un accidente que puede tener que ver con las montañas, el mar furioso y frío, los desiertos y los hielos.
AC: Eso parece que es la poesía para los chilenos, un desastre natural ineludible, una sentencia o un dogal del que no pueden escapar. Si esta premisa fuera cierta, ¿por qué existen polos opuestos en las poéticas de otros países, por qué la poesía se filtra por naciones, épocas, rango etario, clase social, incluso por géneros literarios?
OG: Creo que estamos en un momento en que no sucede eso en particular, estamos, de hecho, plenamente emparentados, la poesía social es un caudal que nos cruza a todos en Latinoamérica, muchos ejercicios están ligados al hambre, a los migrantes, a la soledad, a la violencia y a las catástrofes. Por otro lado, la poesía escrita por mujeres está espléndidamente ligada entre sí, son una comunidad de elementos que forman un trayecto absolutamente singular y dedicado. Impresiona cómo los discursos poéticos de lo femenino se entrelazan, también es singular la presencia de la fe en los seres humanos y en lo que podemos hacer con nuestro testimonio particular. Personalmente creo que estamos lejos de ser predecibles como era antes y entender, por ejemplo, que aquí hay generaciones o países militantes de sí mismos. He leído, y he escuchado poesía indígena de distintos países en este continente, y son espléndidamente similares en sus búsquedas. Creo que las fronteras se han borrado, y no queda nada más que hacer que querernos, y querer nuestras escrituras, que son por lo demás, casi siempre una expresión antineoliberal.
CALENDARIO DE PRESENTACIONES EN MÉXICO:
*Miércoles 17 de julio (CDMX)
Librería El Hallazgo
Presentan:
Juan Guillermo Lera, Josué Palomeque Bello, Leticia Luna y el autor
*Jueves 18 de julio (Morelia)
Museo del Estado de Michoacán
Presentan:
Carolina Toro, Miguel Uribe Clarín, Armando Salgado y el autor
*Viernes 19 de julio (Pátzcuaro)
Antiguo Colegio Jesuita
Presentan:
Carolina Toro, Miguel Uribe Clarín, Armando Salgado y el autor
*Lunes 22 de julio (Colima)
Editorial Puertabierta
Presentan:
Guillermina Cuevas, Jesús Adín, Miguel Uribe Clarín, Armando Salgado y el autor
*Martes 23 de julio (Ciudad Guzmán)
Casa Arreola
Presentan:
Ricardo Sigala, Jaime Jorda Chávez, Miguel Uribe Clarín, Armando Salgado y el autor
*Miércoles 24 de julio (Guadalajara)
Ágora del Ex Convento del Carmen
Presentan:
Ana Corvera, Armando Salgado y el autor
https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_629