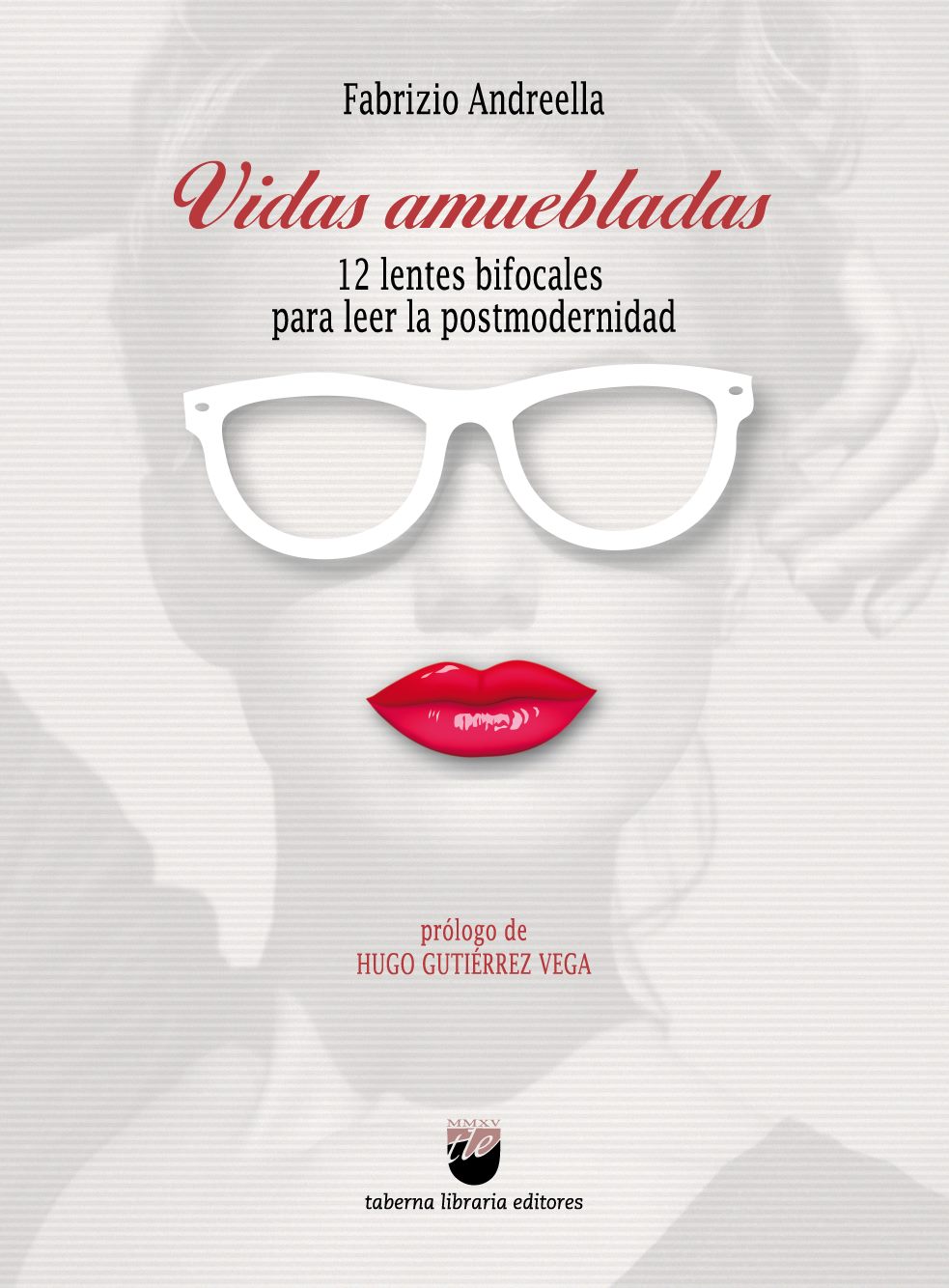La Gualdra 244 / Libros
Con la caída de los grandes relatos o de las grandes utopías de la modernidad como las llama el autor de Vidas amuebladas: 12 lentes bifocales para leer la postmodernidad, Frabrizio Andreella, entiende que la naturaleza del conocimiento se torna aparentemente inestable; y no sólo la condición del conocimiento mismo, sino que como señala el autor “la postmodernidad ofrece a los individuos sentidos de pertenencia baratos y de fácil acceso: un equipo de futbol, un grupo étnico, una muchedumbre que sueña y sigue a una celebridad, una marca de ropa, una comunidad de amigos ficticios en la internet. Estas tribus nos permiten –piensa Andreella– aliviar la pesadumbre de la soledad y olvidar por un rato la individualidad que nos persigue con preguntas existenciales”,[1] la crisis de la postmodernidad no es sólo entonces para el conocimiento, sino que también lo es para el individuo. Estas crisis latentes que tiene el individuo de la postmodernidad serán el objeto de análisis de este libro.
Primero, expliquemos un poco el título éste: Vidas amuebladas, Fabrizio Andreella logra reconocer en esta condición del hombre contemporáneo una simulación e implantación de ideas y costumbres que condicionan significativamente la vida cotidiana de todos. Hay tras del hombre contemporáneo construcciones mentales y sistemas de reglas implantados sin que éste sea plenamente consciente de ellas. Dichos sistemas de pensamiento y de proceder están impuestos en la vida sin ser manifiestos. Resultan ser los muebles que proporcionan al individuo una aparente –como no podría ser de otra forma en la época postmoderna– comodidad como una forma de encubrir. La más grande consecuencia es la condición acrítica del hombre que no cuestiona ni su forma de conducirse gracias a estos sistemas, como tampoco a los sistemas mismos.
Ahora veamos el subtítulo, 12 lentes bifocales para leer la postmodernidad: el libro desarrolla la propiedad postmoderna a través de doce palabras claves –los doce lentes– y cada una de éstas será analizada desde dos puntos de vista –el carácter bifocal– que darán al lector de esta obra un panorama general y a la vez desde múltiples matices sobre la condición actual de la realidad. Revisemos unos cuantos ejemplos de estos lentes bifocales:
El primer lente bifocal para leer la postmodernidad son las visiones del placer, lo trata en específico a través del tema del pudor. El pudor está relacionado con una angustia existencial, el autor cuenta la historia de Adán y Eva en el momento que se dan cuenta que están desnudos al haber sido expulsados del paraíso. Trata sobre la vergüenza de Adán frente a Dios causada por la culpa y la angustia de Eva, en cambio, causada por la vergüenza. El mito nos remite al origen del pudor. Pero ¿qué pasa en la época contemporánea con éste? El libro versa sobre cómo el pudor no goza de buena salud “hoy en día protegerse de la mirada ajena significa tener algo que esconder, significa ser tramposos, hipócritas, cobardes introvertidos, inhibidos o reprimidos. La sociedad mediocrática ha hecho de la impudicia una virtud pública y la creencia para acceder al mundo de la celebridad”.[2] El autor se pregunta “¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuál ha sido el trayecto que nos ha llevado al culto de una sinceridad exhibicionista que asimismo nos ha llevado a renunciar a la intimidad para compartir con todo mundo nuestros conflictos y penas familiares en el estudio de televisión o nuestra banalidades en Facebook?”.[3] Lo privado se convierte en público. Todo esto deviene a la pornografía y el cómo el ojo occidental moderno asocia automáticamente las imágenes sexuales a un imaginario pornográfico, cuando –como señala el autor– las representaciones de desnudos o de actos sexuales muchas veces solía tener intenciones metafísicas y simbólicas, mas no intenciones de pura excitación. Es la reducción postmoderna del deseo, del erotismo oculto a una forma de satisfacción sexual vacua carente de carga simbólica al convertirse ésta en una renuncia de la intimidad que la época postmoderna nos exige. Es la contradicción de revelar la vida privada en público, pero al mismo tiempo ocultar y descafeinar cualquier carga simbólica del deseo.
Otro lente bifocal titulado visiones del cuerpo habla sobre las funciones comunicativas que tiene la gestualidad y el cuerpo. Las personas no solamente comunicamos con palabras, sino que nuestra comunicación más natural es por medio del cuerpo de manera instintiva como también racional. “las palabras corporales son cautivadas por alfabetos, gramáticas y géneros literarios que la cultura inventa y organiza para que el cuerpo no sea una amenaza, sino un instrumento para la cohesión social”;[4] entre ellos Andreella destaca la danza, el deporte, la pornografía, la moda, el maquillaje, la cirugía estética y el tatuaje. Estas prácticas denominadas narcisistas aunque también necesarias juegan un papel muy importante para el autor en la creación del imaginario social: describen cultura y tienen historia. La danza, por ejemplo, uno de los lenguajes más alegóricos que destaca la obra en la época contemporánea se vuelve un consumo masivo en las discotecas y una representación excluida en los teatros “la primera tiene una función de descarga emocional que siempre ha existido, pero mientras en las sociedades primitivas esa función era valorizada como un ritual colectivo que equilibraba las energías psíquicas individuales y de grupo, hoy tales fuerza se internas en esos hospitales del gesto que son los antros donde las anestesias de las máscaras, la fragmentación del espacio, la amplificación alucinógena de la química y la repetibilidad del ritmo colaboran para consumir un hipermundo tribal donde se celebra la necesidad humana de la dispersión de la excedencia emocional y energética”. Es de nuevo otra reducción, la de la simbolización del cuerpo y sus manifestaciones. El cuerpo humano deja de serlo para transformarse tan sólo en carne.
Otro lente bifocal será el de las visiones de la palabra que se ocupa del problema entre realidad, lenguaje, poesía y conocimiento. Para dar orden al caos del mundo utilizamos el lenguaje como principio de catalogación e individuación: “los nombres reducen el significado y el potencial de las cosas. Mirando la historia desde la perspectiva de la semántica se puede decir que el desarrollo de las sociedades humanas implica una progresiva especialización de las palabras que ven así reducido su campo semántico […] ahora bien la civilización tecnológica ha dado un nuevo impulso y una nueva dirección a esta tendencia de los consorcios humanos, obligando el conocimiento y sus herramientas a una estricta especialización”.[5] El humanismo multidisciplinario ha muerto, el saber de la actualidad es especializado y limitado. Sobre la poesía, el autor dice que “los poetas son los que no perciben el sentido común de las palabras como su cárcel y disfrutan del agudo placer infantil de desarticular el orden y la jerarquía habituales del sentido”.[6] La poesía se opone a los valores de la sociedad tecnológica en cuanto se convierte en un lenguaje no categorial que no busca en los significados una función específica y unívoca. Es, pues, la poesía la mejor terapia para poder soportar el peso de la postmodernidad. La reducción consecuente de la postmodernidad en este apartado es la pérdida de posibles significaciones en el lenguaje. Pero ahora el autor lúcidamente propone al arte como un método anti-reductivo para enfrentar las secuelas de esta condición postmoderna.
Éstos y más lentes bifocales –como la visión del exceso, del mensaje, de la permanencia– es lo que encontrará el contingente lector de Vidas amuebladas. Una obra que busca a través de su análisis de la realidad a través de una prosa novelesca mostrar estos muebles insertos en nuestra vida y nuestra forma de pensar para así poder cuestionarnos cuáles son las secuelas que arrastra tras de nosotros la postmodernidad.
[1] Fabrizio Andreella, Vidas amuebladas: 12 lentes bifocales para leer la postmodernidad, Taberna libraría, México, 2015, p. 16.
[2] Ibídem, p. 21.
[3] Idem.
[4] Ibídem, p. 33.
[5] Ibídem, p. 58.
[6] Idem.
https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_244