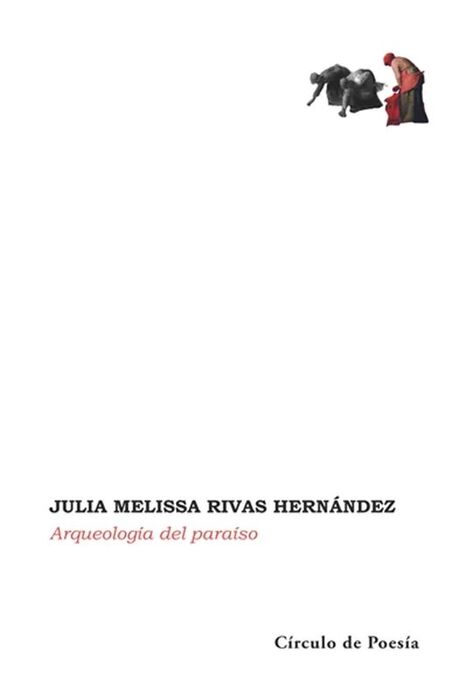La Gualdra 675 / Poesía / Libros
Por Manuel Parra Aguilar
Con Arqueología del paraíso, Julia Melissa Rivas ganó el Concurso del Libro Sonorense en la categoría de poesía. Esto es algo significativo dentro de la historia del certamen, al ser la segunda ocasión en que una mujer obtiene el galardón en este género (la primera en lograrlo fue Armida de la Vara en 1947, con Canto rodado).
A través de la metáfora de la fermentación de la masa para la elaboración de pan (oficio en el cual Julia Melissa cuenta con una amplia experiencia), la autora reflexiona sobre las relaciones humanas, tanto en el ámbito de pareja como en el marco de una sociedad que, aunque percibida como cada vez más impositiva, resulta imprescindible.
La obra establece un análisis de las actitudes y conductas que condicionan las interacciones humanas, tanto en el núcleo familiar (asociado al hogar) como en el contexto social (fuera de este). En este sentido, destaca la relevancia de la comunicación como eje articulador de las experiencias humanas, lo cual incluye emociones como la desazón que emerge en estos escenarios relacionales:
¿Recuerdas? no dijimos nada por días enteros; decidimos callar y masticar en silencio nuestro sigilo.
[…]
En los pasillos internos de la hogaza tengo ordenados mis libros, los borradores de la historia de mi vida, nuestras horas de sopor y de ternura remojadas en una taza de café.
Desde los primeros poemas se percibe una sensación de sinsabor que se relaciona con la inacción. En este contexto, el silencio se presenta como un espacio necesario para organizar las ideas, reflexionar y considerar posibles alternativas frente a las circunstancias.
La metáfora de las burbujas como pasillos en el pan introduce un ámbito simbólico en el que las experiencias se materializan; ofrecen un espacio de identidad y memoria. Esto resalta la importancia del hogar como un lugar que no sólo alberga a quienes habitan en él, sino que también preserva y organiza las vivencias compartidas. La hogaza de pan, por otro lado, se constituye como un refugio que guarda las emociones y las interacciones humanas.
El libro inicia en un espacio íntimo y esencial: el hogar. Este espacio funciona como un punto de partida para la voz poética, permitiéndole enfrentarse tanto a sí misma como al otro con quien comparte este ámbito. Este enfrentamiento muestra la tensión emocional que surge al habitar un espacio físico limitado, definido por paredes, pasillos y ventanas, centrándose en el calor que ofrece la cocina y, específicamente, el proceso que implica hacer pan; es decir, el alimento. La metáfora de la hogaza de pan amplifica esta percepción, simbolizando la delimitación: pasillos, paredes, habitaciones; y el flujo emocional del espacio.
En este sentido, en el hogar cada elemento adquiere una dimensión que trasciende su funcionalidad. Anteriormente esta idea había sido explorada por la autora. Si en Habitaciones, por ejemplo, la voz poética reflexiona sobre la relación del hogar con la memoria y los objetos: “Alguien se pregunta por el paradero de las cosas / en esta casa ancha y escasa de secretos”; y en Imperio, enunciando desde la perspectiva de Clarice Lispector, señala: “Donde la distancia y el hollín corrompen, he necesitado una casa, un lugar, una silla en el denso y sólido extremo de la vigilia”; en Arqueología del paraíso ese hogar se reafirma como un espacio afectivo, un lugar desde el cual la voz que enuncia toma decisiones y reflexiona sobre su sentir.
Gaston Bachelard asocia la imagen primordial del hogar con el nido, un símbolo profundamente arraigado en las uniones afectivas y, al mismo tiempo, en las tensiones disruptivas que pueden emerger en estas relaciones. Julia Melissa Rivas, en Arqueología del paraíso, presenta una casa como un espacio que, si bien parece privado, revela una permeabilidad que conecta el interior con el exterior de las personas que la habitan. Por ello las ventanas, como elementos arquitectónicos, actúan como miradas que dejan ver lo externo y a su vez reflejan los movimientos internos y emocionales. Así, el hogar se posiciona como un espacio dialógico, capaz de contener y reflejar tanto la intimidad como la interacción con el mundo exterior:
Hay una voz —como moneda que cae al piso— que me dice —como quien acaricia la envidia— que la sabiduría y el juicio me pertenecen.
Acomodo mis ropas con brusquedad frente a cualquier espejo de la casa y trato de salir.
¿A dónde vas sin anticipar destino alguno?
¿Sin medir la mesura en tus bolsillos?
Desde el título, Julia Melissa Rivas interroga la noción de hogar y su relación con la identidad individual y colectiva. La autora invita a reflexionar sobre los restos y vestigios que el hogar deja tras de sí, simbolizados en la imagen de las migajas que configuran un rastro hacia un paraíso perdido: “Mas el horno y la cocina tibia tuvieron su olor de migas y cenizas, y eso es lo que queda”. Esta metáfora, a la vez que remite a una concepción nostálgica del pasado, también apuesta por un análisis de lo que la sociedad y las relaciones humanas han dejado atrás en su búsqueda de nuevas formas de interacción.
Así, Arqueología del paraíso es la disolución del individuo en el núcleo familiar tradicional; propone, en su lugar, un ser que se afirma desde la multiplicidad de perspectivas. La harina, la masa, el leudado y el pan, como símbolo central, adquieren una dimensión significativa: como producto de un proceso complejo que implica trabajo, es el sustento material, transformación y comunión. Recordemos que en Génesis el pan se convierte en el símbolo del esfuerzo humano tras la expulsión del paraíso; la autora toma esta idea, trasladándola al contexto de su poesía: el pan es el resultado de un ciclo de vida que comienza con los granos fecundados, transformados a través del trabajo y la paciencia en alimento y significado:
Esto es lo que sé:
De la harina se hace el pan.
De la semilla de trigo en un trigal.
Arqueología del paraíso es un libro de reconstrucción simbólica. La inquietud en torno al pan, como sustento material y espiritual, resuena en la obra al relacionar las nociones de trabajo, transformación y memoria con el acto poético. El libro resignifica lo vivido, como señala María Antonieta Mendívil en la cuarta de forros, ofrece un registro emocional que interpela tanto al pasado como al presente; se manifiesta como un espejo de las inquietudes humanas, donde el lenguaje poético se convierte en una herramienta para explorar los vestigios del paraíso, así como para proponer nuevos significados en la construcción de la experiencia humana.
*Manuel Parra Aguilar. Hermosillo, Sonora. Maestro en Estudios de Arte y Literatura por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha ganado el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines; los Juegos Florales Iberoamericanos Ciudad del Carmen; el Premio Internacional de Poesía Oliverio Girondo, organizado por la Sociedad Argentina de Escritores, SADE; el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo; el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal, entre otros. Libros: Los muchachos del Guinness Book, Permanencias, Pertenencias, entre otros.
Instagram: https://www.instagram.com/manuel_parra_aguilar/?hl=es
Facebook: https://www.facebook.com/manuel.parraaguilar